


A principios de los años treinta, Agatha Christie, ya conocida, llegó hasta el polvoriento yacimiento arqueológico de Ur, en pleno desierto de Irak, para visitar lo que los periódicos de toda Europa y de los Estados Unidos no cesaban de anunciar: el reciente descubrimiento de centenares de tumbas mesopotámicas, algunas reales, cargadas de ajuares funerarios de oro, plata y piedras preciosas que el arqueólogo responsable de la mission, Wooley, proclamaba día sí día también, comparándolos, casi con ventaja, con los que se habían descubierto un poco antes en la tumba de Tutankhamon. Se trataba del famoso Tesoro de Ur (primera mitad del III milenio aC). Un año más tarde, Agatha Christie se casaba con Mallowan, ayudante de Wooley, y publicaba Asesinato en Mesopotamia.
El tesoro esplendoroso de Ur, hoy dividido entre Bagdad, Londres y Filadelfia -donde se puede contemplar, al fin en el UPennMuseum-, ha causado hasta hoy un grave problema antropológico. Los mitos, los textos épicos (como el Poema de Gilgamesh) y los himnos sumerios y acadios, describen el más allá como una antro oscuro, lleno de polvo, donde las almas (gidim) de los difuntos malviven, los ojos se resecan y los gusanos que rebullen acechan: un espacio infernal que marcará la concepción el infierno judío y, posteriomente, cristiano.
El más allá mesopotámico, por tanto, contrasta con el egipcio. En éste, campos florecientes, agua abundante, leche y miel, y un entorno idílico invitan al difunto -no siempre tan confiado como parece, sin embargo- a morar para la eternidad. El más allá culmina la vida terrenal; acoge lo mejor que la tierre puede ofrecer.
Por este motivo, los difuntos se aprestan gozosamente para el último viaje. Transportan todas sus pertenencias a fin de proseguir una vida ya de por sí, gracias a la fecundidad del Nilo, placentera.
El ajuar funerario aúreo de Ur contradice la sombría visión mesopotámica del inframundo. Los difuntos parecen ponerse sus mejores galas para aparecen ante Nergal y su esposa Ereshkigal, las divinidades que rigen la "vida" después de la muerte. ¿Acaso, entonces, el Tesoro de Ur, refleja una concepción del mundo de los muertos muy distinta de la que distilan los textos?
Hoy se sabe, al fin, que esto no es cuierto. Los ajuares funerarios deslumbrantes no son ornamentos que los difuntos portan para honrar a las potencias infernales, sino ofrendas para lograr que la estancia sea lo menos "terrorífica" o deprimente posible. Del mismo modo que, mucho más tarde, los griegos y los romanos, tendrán que pagar un peaje para viajar al más allá (los difuntos se enterraban con unas monedas en la boca o en las manos), los mesopotámicos tenían que implorar, mediante bienes deslumbrantes, a los dioses que no les hicieran una vida aún más imposible que la que habían tenido en la tierra, aplastada por el sol inclemente y los diluvios ocasionales que todo lo destruían.
Se ha descubierto también, en un nuevo estudio del yacimiento (preservado durante la guerra ya que alberga una base militar aérea), que las tumbas no eran construidas en vida, como en Egipto (ya que el ser humano se preparaba desde siempre para la gloria postrera, convertido en una estrella), sino, muy rápida y descuidadamente, tras la muerte del o de los ocupantes (ya que se trata, sobre todo, de tumbas familiares, reutilizadas durante siglos).
El Tesoro de Ur, pues, lejos de contradecir la siniestra visión del infierno que el espectro de Enkidu, el escudero de Gilgamesh, describe en su única apareción entre los vivos, la corrobora. El más allá era tan temible, que los muertos se arruinaban, y arruinaban sus familias, para tratar de lograr, vanamento, que los dioses infernales no les castigaran aún más y para siempre.
Los ajuares funerarios egipcios y mesopotámicos, pese a ser tan similares, revelan una concepción de la vida, y tienen un significado, opuestos. El oro, en Mesopotamia, no lograba disipar las tinieblas. O cegaba. Como ocurre aún hoy en Iraq.












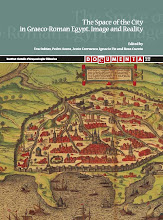





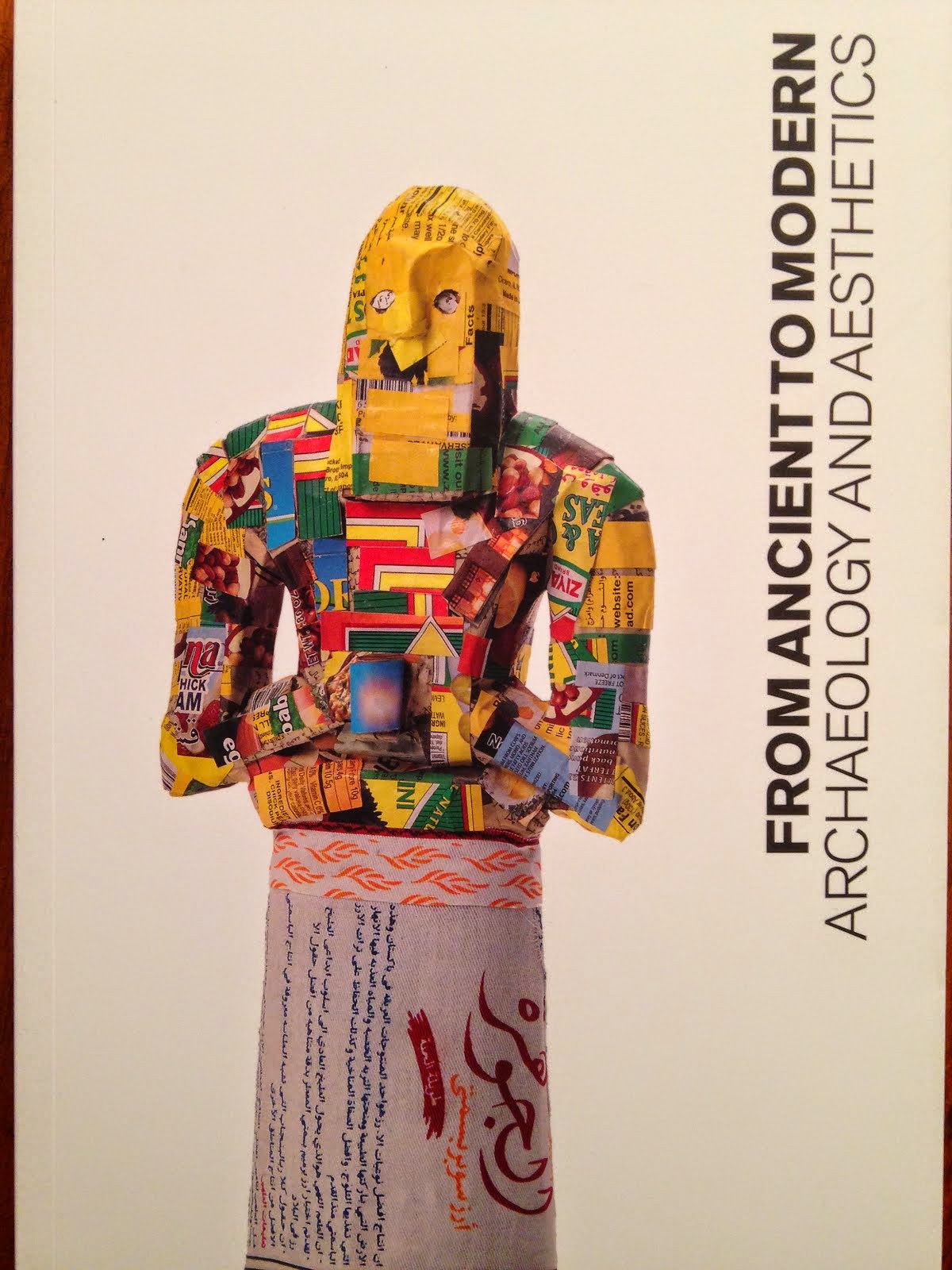





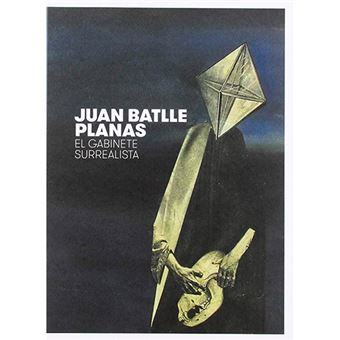

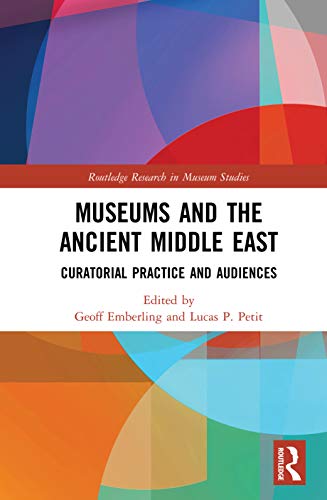
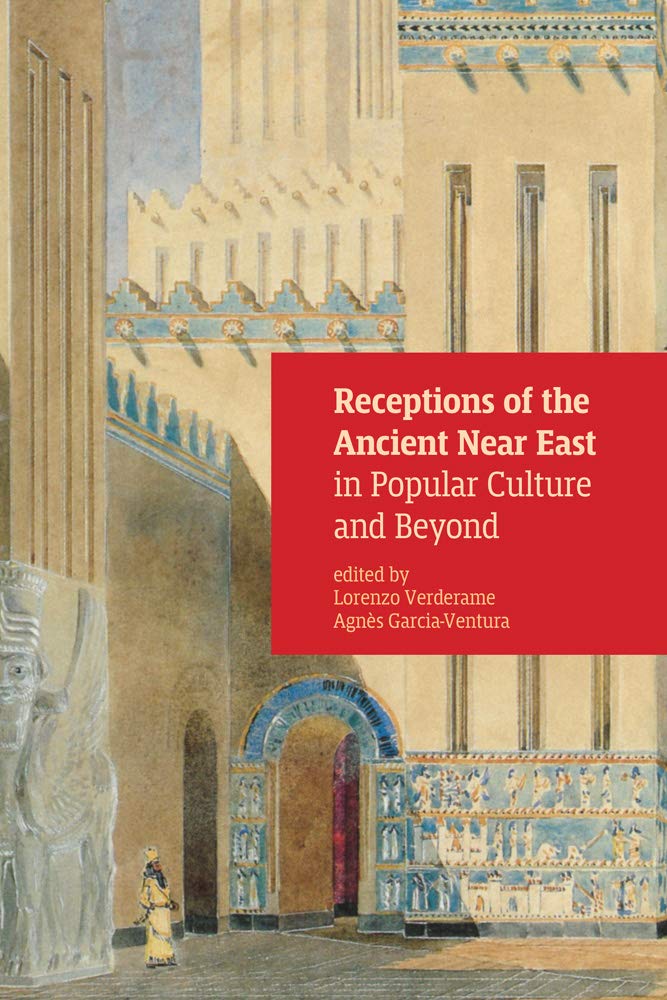






No hay comentarios:
Publicar un comentario